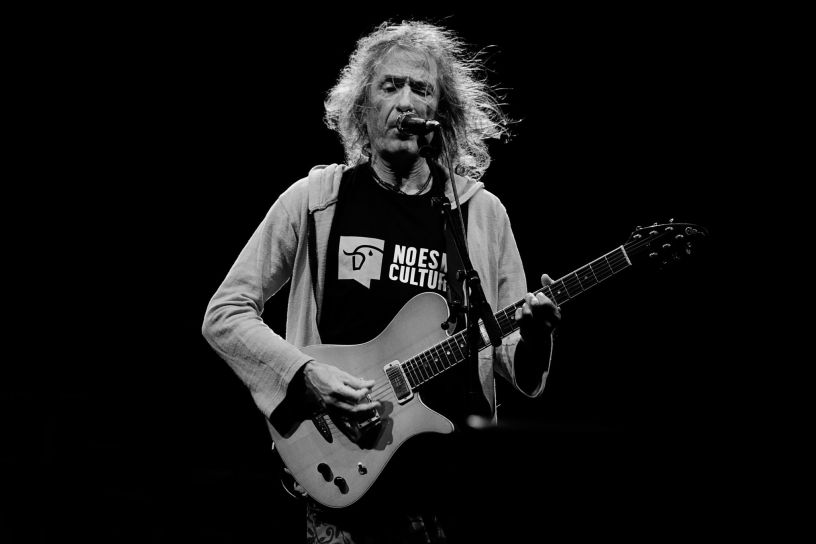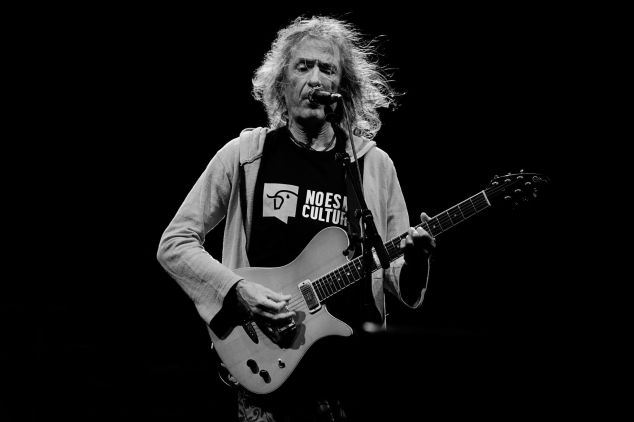Te miro. Mucho. Siempre. Pero estos días te miro aún más. Quizás a sabiendas de lo que nunca volverá a ser. Anhelando lo que sé que no ha de volver. Te miro mientras duermes. Esas manitas rechonchas, los mofletes sonrosados y tibios y tus labios carnosos… Y me pareces aún un bebé. Impresiones que son sólo espejismos de lo que un día existió.
Desde que llegaste, el reloj dejó de ser exacto. Ya no avanza en horas ni en obligaciones, sino en cafés a trompicones, en celebraciones espontáneas, en cuentos e historias repetidas que nunca se repiten del todo. El tiempo ahora se mide en tu risa repentina, en tu determinación rotunda, en esos pasos pequeños y firmes con los que caminas como si el suelo no fuera un riesgo, sino una promesa.
Y es que la vida se comprende mejor desde abajo, a tu altura. Desde ahí todo importa: una piedra brillante, una hoja caída, una palabra recién descubierta. Tú miras con una frescura que no juzga, con un asombro limpio, como si supieras algo que los adultos olvidamos demasiado pronto: que celebrar no necesita motivo y que la alegría también es una forma de inteligencia.
Hace –el lunes –tres años que aprendimos que el caos también puede ser hogar; que la casa amontonó nuevos ruidos y el silencio dejó de ser necesario; que el cansancio se volvió dulce y el desorden, una forma de felicidad.
Esté último ha sido el de las palabras más claras, las preguntas infinitas y las primeras afirmaciones rotundas. Has crecido en estatura, en ideas y en carácter y todos hemos crecido contigo, aprendiendo a acompañarte sin frenar ese impulso tan tuyo de descubrirlo todo.
Sigues siendo ruido y carcajada, pero ahora también eres conversación. Esa lengua de trapo se ha afinado y, aún así, continúas teniendo una capacidad maravillosa de decir mucho con poco, de expresarte sin rodeos y de defender tu punto de vista con una convicción que me asombra y envidio. Ojalá nunca pierdas esa seguridad tan limpia, tan libre.
Has hecho de la autonomía un idioma propio. No hay duda en tu cuerpo cuando decides intentarlo. Te equivocas, corriges, sigues. Y yo asimilo —a veces con vértigo— que mi tarea no es sostenerte siempre, sino confiar en ti.
Tu melena sigue indómita, como tú. Los bucles ya no son sólo un adorno, son una declaración de intenciones. Sigues apartándote el pelo como quien despeja el mundo para mirarlo de frente, con esa naturalidad con la que te enfrentas a todo. Decidida, curiosa y valiente. Y yo te miro, te sigo mirando, incrédula pensando en cuándo y cómo ocurrió todo.
Eres ternura y carácter a partes iguales. Independiente, aunque aún busques tu refugio en la noches. Capaz de explorar sin miedo y, al mismo tiempo, de volver al regazo cuando el día pesa. Tu forma de vivir, hija mía, es intensa, sincera y absoluta. Y eso es un regalo inmenso. Te pareces a quienes te precedieron y, aún así, eres completamente tú. Sigues trayendo ecos que nos recuerdan a aquellos a los que amamos y, sin embargo, eres pura y genuina.
Y el tiempo se me torna enredo, porque hay días en los que fuiste siempre así; mientras que, otros, aún abrigo aquel pequeño cuerpecito que cabía entero en mi regazo.
No sé qué recuerdos conservarás de esta época. Tal vez ninguno con palabras. Pero deseo que algo de todo esto quede: la certeza de haber sido amada, la calma de saberse capaz, la intuición profunda de que la alegría es un derecho y la familia, un lugar seguro.
Cumples tres años, Julia, y yo escribo para aprender a nombrarte. Escribo porque el amor, cuando es grande, necesita lenguaje. Y aun así, se queda corto.