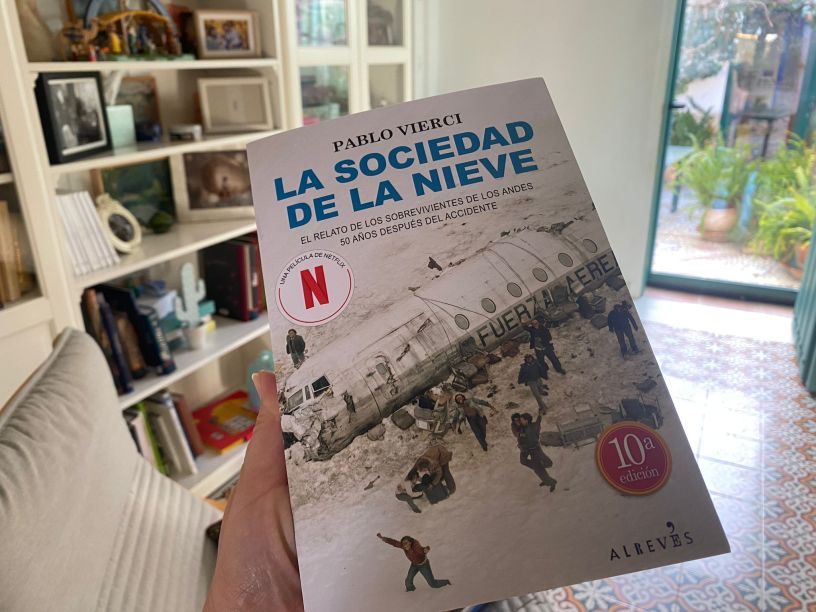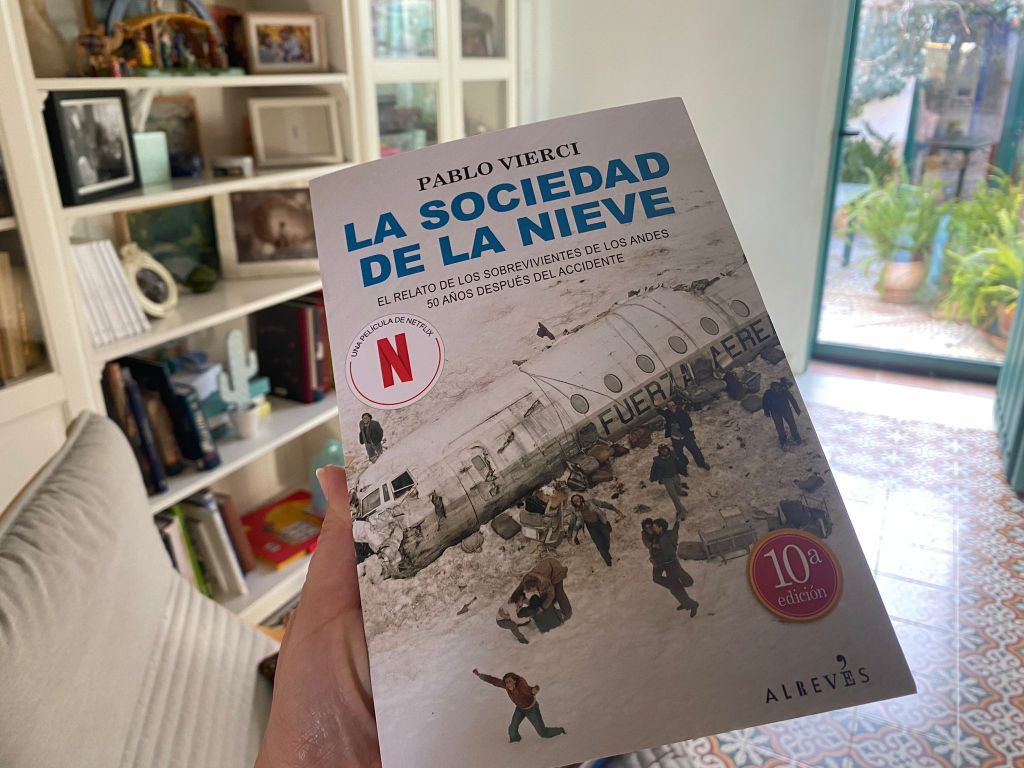Creo que ya he comentado en alguna ocasión que cuando me convertí en madre tuve la extraña sensación de pasar a formar parte de un nutrido círculo o ‘club’ de mujeres que, sin conocerse de nada, se entienden, se respetan y se apoya por encima de las muchas diferencias que cada maternidad implica. Tanto es así, que me he sentido arropada en la vulnerabilidad de madre primeriza -cuando lo fui -por absolutas extrañas, incluso cuando el entorno más cercano parece juzgarte. Consolada por una tribu imprecisa y borrosa pero tremendamente vigorosa, celosa y apasionada que, ante determinados ataques u ofensivas, no duda en sacar los dientes. Auténtica camaradería de leonas que no he vivido en ningún otro ambiente del que haya podido formar parte.
Sin duda, la maternidad nos transforma. Nadie puede transitar algo semejante sin ganar y perder cosas en el proceso. Y creo que sólo quien lo ha experimentado puede entenderlo. Es quizás por eso que la mía (mi maternidad) es lo que más me ha acercado a mi madre en todo este tiempo.
Ser madre implica tantísimas cosas profundamente trascendentales como otras tremendamente banales que todas, de algún modo u otro, hemos vivido, disfrutado y sufrido, y ninguna de ellas es desdeñable. Tanto ha podido perturbarme o trastornarme, en un determinado momento, el miedo a que le ocurra algo al bebé como la frustración de no haber encontrado ni un solo minuto a lo largo del día para ducharme.
Sin duda, compartimos esos cambios vitales, pomposos y cargados de emociones que son incuestionables, pero me encanta identificarme también en esos pequeños gestos, comentarios y manías ‘de madre’ que ayudan a relativizar y a restar drama a ciertos instantes. Todo aquello que nos hermana y nos distingue sin tener que referir que somos madres.
Los cafés siempre fríos, los bolsos llenos de toallitas y juguetes, las visitas al baño a puerta abierta, la lista de reproducción de youtube llena de capítulos de Bluey y Pepa Pig, los asientos traseros del coche sembrados de gusanitos… y tantas otras situaciones en las que reconocernos.
En todo esto habría una norma no escrita que nos viene a representar: No me juzgues, yo también soy madre. Aunque yo iría más lejos aún, no se trataría de librarnos de juicios, sino justificarnos y hermanarnos bajo el amparo de aquello más duro y difícil que hemos vividos jamás; pero también, seguramente, lo más fascinante: la maternidad.
¡Feliz Día de la Madre a todas, camaradas!