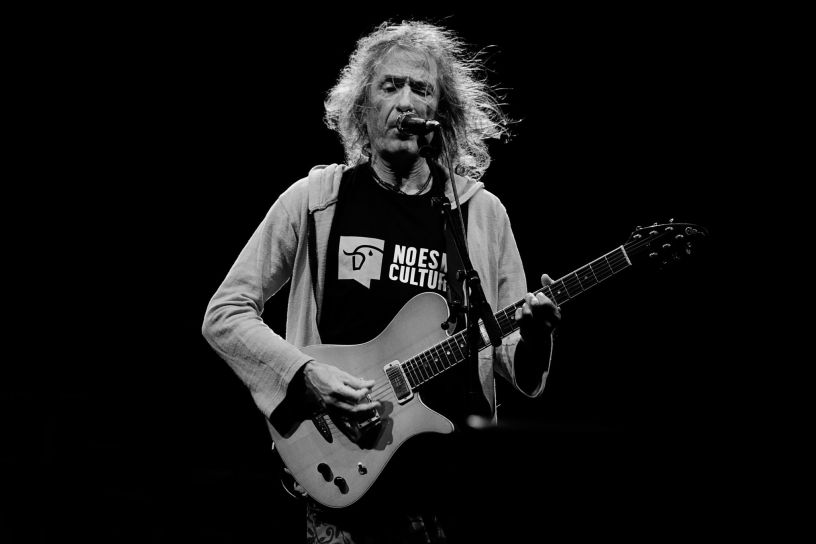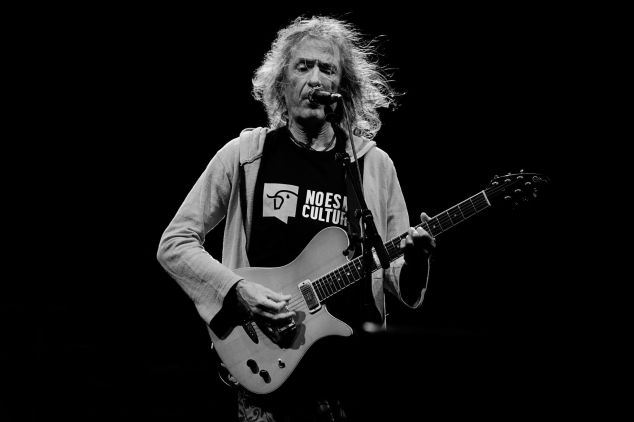En casa siempre hemos celebrado la Epifanía por encima de cualquier otro advenimiento o entrega de regalos y presentes en Navidad. Como dice mi hijo: “somos muy fans de los Reyes Magos”. Es una tradición que, tanto el Hombre del Renacimiento como yo, mantenemos desde la infancia y tratamos de arraigar en nuestra familia. Sin embargo, en los últimos años, adaptándonos a los nuevos tiempos y a los deseos de nuestros pequeños, aprovechamos la llegada de Santa Claus para sorprendernos con algún pequeño detalle.
Así, hemos incorporado la nueva costumbre de recibir en Nochebuena un libro por cada miembro de la familia. Entre las dádivas y aguinaldos de esta ocasión se encuentra un bonito cuento ilustrado que, precisamente, recoge algunas de las prácticas, curiosidades, personajes y símbolos de las Navidades de todo el mundo: ‘Navidarium’. Hojeando sus páginas reflexionaba sobre como cada país y cultura ha ido adaptando esta universal celebración a su propia identidad, y pensaba que con las familias ocurre más o menos lo mismo.
Las tradiciones navideñas funcionan como una memoria colectiva. En Alemania, por ejemplo, los mercadillos llenan las plazas desde finales de noviembre y el calendario de adviento marca la espera día a día. En México, se recrean posadas que recuerdan el peregrinar de María y José antes del nacimiento en el pesebre. En Japón, donde la Navidad no es una festividad religiosa mayoritaria, se ha extendido la práctica de comer pollo frito y compartir la fecha como una celebración social. En Noruega, se esconden las escobas la noche del 24 por una antigua creencia popular que decía que las brujas y malos espíritus podían robarlas.
Estas costumbres, curiosas y solemnes, muestran que la Navidad no es un molde único. Es una construcción cultural que se adapta al contexto, la historia y las creencias de cada sociedad. Sin embargo, en el ámbito del hogar, muchas veces se vive como un ritual rígido: la misma comida, los mismos adornos, las mismas escenas reproducidas año tras año. Y aunque esta repetición ofrece seguridad también puede vaciarse de sentido, sobre todo para los más jóvenes.
Las tradiciones navideñas cumplen una función social, religiosa y emocional. Ordenan el tiempo y nos reúnen alrededor de símbolos compartidos. Pero también es cierto que las familias cambian. Cambian sus integrantes, sus creencias, sus ritmos y sus desafíos. Pretender que una tradición sea inmutable es desconocer la vida misma. Aferrarnos sólo a lo heredado puede convertir la Navidad en una reiterada escenografía, en la que estemos más pendientes de cumplir que de sentir. Por eso, además de honrar estas prácticas recibidas, es importante atreveros a crear rituales propios que den identidad a nuestra familia y se transformen en recuerdos para las próximas generaciones.
Crear rituales propios no significa romper con el pasado, sino dialogar con él. Pueden ser tan simples como decorar el árbol juntos escuchando Villancicos, dar un paseo nocturno para ver las luces de la ciudad o reservar un momento de silencio para recordar a quienes no están. En su repetición anual, estos gestos construyen pertenencia y revelan como es nuestra Navidad.
Hoy miro las tradiciones que heredé con agradecimiento, pero ya no con rigidez. Honrarlas es un gesto de gratitud; crear las propias es un acto de responsabilidad amorosa. Las tradiciones nos permiten transmitir que la Navidad no es una lista de obligaciones, sino una oportunidad para elegir cómo estar juntos. En un tiempo marcado por las prisas y el consumo, estos protocolos nos devuelven el verdadero sentido de la celebración.